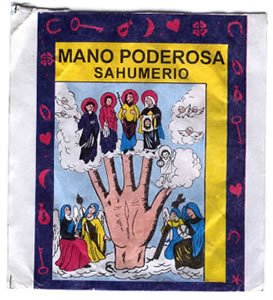Esto y el otro
Supongamos que acá le presento al personaje. Puede que diga su nombre o puede que lo omita. Después lo pondré en un lugar y un tiempo. Aunque tal vez mejor lo deje en el limbo tempo-espacial (su ubicación de todas maneras corresponderá a su imaginario de lugares y tiempos, no al mío). Lo haré pensar en algo, en alguien, anhelar un lugar, un tiempo, recorrer una ciudad, una calle, una habitación, un bosque, la mente de alguien, lo dejaré quieto en un café, en una cama, en un escritorio, en una fila de supermercado, en una sala de espera. Estará en una situación definida y clara, o definida y confusa, o confusa e indefinida (eso dependerá de qué tan ordenada sea su lectura, de qué tan interesado esté en el cuento). Habrá más personajes, decisorios en la trama o meros trasfondos que darán sentido al ambiente. Tendrá coherencia o no, será fantástico o absurdo, o fantástico y absurdo (haga usted las variantes). Hablará por si mismo o a través mío o desde la voz de otro, o sencillamente no hablará, irá de lugar en lugar, sacudido por las situaciones. Para el final reservaré las usuales cadencias, buscaré un efecto o la ausencia total de él (en ultimas más efectivo). Y aunque todo lo anterior tiene un orden, cada parte puede ser autónoma, y constituir en si el cuento, o estar combinada con otras en orden aleatorio, dependiendo como ya dije, de qué tipo de efecto se quiere; o si no se quiere un efecto preciso, dejar abierto el cuento para posibilitar múltiples lecturas, más que las que el número de potenciales lectores pueda darle. Supongamos entonces, que le doy un nombre. Bien podría ser K o W, pero de seguro sabrá que K ya se ha usado en otras historias, por le que mejor opto por el segundo, W. Ya lo tengo, está ahí, asomándose por esta página virtual, ya es algo, pero aún no es nada. Qué hace, qué piensa, dónde vive, con quién vive; puede que sean cuestionamientos útiles a la hora de definir su carácter, su personalidad, eso sólo lo sabrá usted, para quien W es ahora un trabajador de oficina, que pasa las horas, los días, los años frente a una pantalla, viéndoselas con números y letras digitales. W es un cajero en un banco, y bien sabe que su trabajo lo hace una máquina que no descansa nunca, que despacha billetes, paga servicios y transfiere dinero a una velocidad de máquina, es decir, no humana, más rápido. Pero eso no le molesta a W, la verdad, su trabajo le tiene sin cuidado. Podría decir que W, en realidad se llama Walter, y vive solo en un apartamento del centro, o que es solitario y virgen, y cada noche se masturba dos veces para poder conciliar el sueño, podría decir en qué piensa mientras lo hace o que no piensa en nada ni nadie, pero ya dije demasiado. Ahora es alguien, y usted empieza a visualizarlo, lo ve detrás del aparador del banco, con su peinado ridículamente anticuado, con sus maneras refinadas y artificiales. Lo imagina en su cama de noche, moviéndose frenéticamente bajo las cobijas hasta que llega el último gemido, el definitivo. Pero no le dije que él no se masturbaba en la cama, como era previsible, sino en el baño, frente al espejo. Detalles que puedo obviar a mi antojo, dependiendo como ya le dije, del efecto. Podría dejarlo así, en sus días monótonos y en su onanismo exasperante. Pero nada de eso tendría mucha gracia. Mejor aprovechar que ya lo ve, que es alguien en quien usted cree, es realidad. Ahora lo quiero sentado en un parque, leyendo un libro de autoayuda, o el horóscopo del día. Que sea el horóscopo entonces y que diga lo siguiente: No es bueno por ahora corresponder a todas las actividades sociales, la verdad es que esto puede crearte serios problemas económicos por falta de control en los gastos. Tus logros vienen del apoyo familiar. Walter termina de leer esto y piensa en lo estúpido de todo aquello. Su vida social es inexistente, y por lo tanto el dinero destinado para ello espera vanamente justo en el mismo banco donde trabaja. Su familia le dejó de hablar hace 6 años, cuando decidió irse de casa para aventurarse en un viaje a todas luces absurdo por América del sur, que lo sumió en la melancólica seriedad con la que desde entonces asume los días, por no decir que la vida. Usted ve a Walter pararse de la silla, porque sin duda estaba sentado en una silla de ese parque,y sabe que sus pasos torpes corresponden a un estado de ánimo. Lo ve deambulando por la ciudad con la firme intención de simplemente estar por ahí. Está acaso dirigiéndose hacia un supermercado, puede ser, aunque puede ser una droguería, o un supermercado con droguería. Nuestro Walter come y se enferma como todos, pero usted intuye que no va a comprar alimentos. Lo vemos de nuevo en el apartamento (yo también empiezo a verlo fuera de mí), sacando lo comprado de las bolsas. Qué saca de ellas, por qué se dirige al baño. Lo que sabemos ahora es que se encierra allí. Pasan minutos sin que tengamos noticias de él, hasta que oímos un grito similar a un gemido, o un gemido similar a un grito, después el silencio. Walter está tirado en el suelo del baño, inmóvil. Si vamos un poco más arriba, sobre el lavamanos vemos un montón de papeles, que bien podrían ser una extensa nota suicida, pero pronto nos damos cuenta que los papeles son una revista, y que en ella hay semen derramado. No habría que agregar nada más, usted sabe bien que W saldrá del baño, y que se masturbará de nuevo en la cama para poder conciliar el sueño. El cuento ha terminado y su afecto es definido e intencional. Pero queda algo más por decir, y es que usted, un lector perspicaz y sabio, sabe que el cuento no fue ese, sino este que aún continúa. Y que a los dos nos hubiera gustado que fuera sólo el otro.