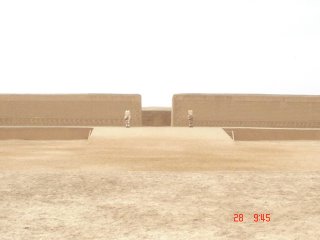Se ha hablado mucho sobre el abuso de poder en el ejercito ultimamente, con motivo de la publicación de un artículo de denuncia en la revista Semana. Al respecto quisiera comentar, por un lado, mi experiencia cercana, aunque bastante tangencial con el hecho, y por otro una conjetura a la que llegué después de pensar un poco en el asunto.
Primero lo anecdótico:
Alguna vez, durante un viaje por tierras paramilitares (es decir por el norte antioqueño), me figuró esperar un bus; que llegaría a la media noche, según la señorita que me vendió el tiquete, al terminal, para esa hora cerrado de Santafé de Antioquia. A eso de las nueve de la noche me encontraba comiendo una pizza en una cafetería del pueblo, cuando empezaron a aparecer soldados del ejercito. Terminé mi pizza y me fui a esperar el bus sabiendo que aún faltaba micho para que llegara. En el trayecto de la plaza al terminal me encontré con otros soldados, que pensé estaban de paso en el pueblo, y como yo, esperaban un medio de transporte que los recogiera y los llevara a alguna parte, seguramente a la ciudad de Medellín o a un recondito paraje en medio de la selva para dar bala a todo lo que se moviera. Poco antes de llegar al terminal unos soldados me preguntaron por la plaza del pueblo, yo les dije que estaban en el camino correcto. Como no tenía más para hacer allí, un día cualquiera en ese pueblo, terminé por llegar mucho antes de la hora indicada al punto donde debía esperar la aparición de un bus, cuyos tiquetes ya tenía en el bolsillo. Estando allí sentado, al lado de la carretera que va hasta Urabá, pude presenciar cómo un camión llegaba. Del camión varios soldados bajaron y con la orden gritada de un superior se alejaron hacia el pueblo. Una pareja de mujeres esperaba tambien en el terminal, que a esa hora no era más que un par de escalones a la orilla de la carretera. Yo las oía conversar efusivas. El tiempo pasó, sin más distractores que las lagartijas albinas que se posaban en el techo a recibir algo del calor que expedía un bombillo. De repente se oyó un estruendo de latas muy fuerte, después el sonido de las botas con punta de metal golpear con violencia un cuerpo, esto mas que oirlo lo pude ver, a pesar de la distancia y la oscuridad. Acto seguido una algarabía de improperios provenientes del superior a cargo. La escena no fue clara en un principio, pero con la espera y la conversacion de las dos mujeres se fue aclarando. Los soldados estaban allí esperando a que un camión los recogiera. El camión demoró más de lo esperado y se les permitió a los soldados dar una vuelta por el pueblo. Cuando el camión finalmente llegó, los soldados vinieron, salvo uno, que no se enteró a tiempo. La consecuencia de ese descuido fue el acto de violencia que presencié junto al par de señoras que esperaban conmigo. El superior golpeó muy fuerte al soldado, enviandolo contra una cerca de latas, después lo humilló delante de sus compañeros con toda clase de groserias y frases muy ofensivas, y continuó con la golpiza, amenazandolo por último, con las siguientes palabras: Vas aterminar muerto y nadie sabrá donde queda tu cuerpo hijueputa malparido. La frase no la oí yo, la oyeron las señoras, que muy implicadas en el asunto se quedaron rajando conmigo, del ejercito y de sus abusos, después de que el camión se fué. Ninguna de ellas mandaría a sus hijos al ejercito, -para que fueran golpeados, humillados y por último asesinados por esos hijueputas- No. La conversación estuvo muy entretenida y llena de casos similares y peores, sobre los vejámenes a que se ven expuestos los soldados de la patria, en esa que a veces es su única opción de vida digna. El bus apareció y yo me fui en él.
Por otro lado:
En dos libros contemporaneos de autores argentinos, uno Cortázar con El libro de Manuel, y otro Sábato con Abbadón el exterminador, se habla hacía el final de cada uno, sobre la tortura. Cortazar se limita a poner recortes de periódicos e informes, creo yo confidenciales, sobre torturas escalofriantes cometidas por el ejercito américano en sus distintas guerras. Entre esos informes está también el reporte de la cantidad de soldados americanos implicados en ejercitos de paisés latinoaméricanos, y su misión especifica: la de entrenar a las tropas locales en el arte de la tortura. Sábato narra la tortura de dos de los protagonistas de su libro, jóvenes que terminan en las listas famosas de personas a desaparecer, durante la dictadura argentina.
Mi conjetura al respecto es la siguiente:
No es que no existan en nuestra historia casos de tortura y barbarie, los hay y por miles. Pero lo ocurrido en el batallón de Honda, y que después termino por causar una avalancha de denuncias en todo el país, denota una práctica aceptada e inducida como método válido, por los especialistas del ejercito américano que se encuentran ahora mismo dando asistencia militar en tierras colombianas y cuyas prácticas han generado hechos bochornosos y lamentables en una carcel de Irak. Algo me hace pensar que ninguno de los dos es un caso aislado, y que en este momento se siguen cometiendo actos de barbarie en nombre de la civilización y del buen nombre de nuestros ejércitos en muchas partes del mundo. Sin duda han sido bien instruídos nuestros comandantes, y han aprendido bien la lección. No es más por ahora, con más rabia que coherencia, profundidad y precisión.
domingo, febrero 26, 2006
lunes, febrero 20, 2006
Con inicio nudo y desenlace
Caída
Quería que fuera una sorpresa. Habían pasado meses desde la última vez que se vieron. Hablar implicaba contar cosas que nunca se entienden bien por teléfono, y por lo tanto mentir; además odia tener ese tono cordial y distante con alguien que quiere tanto, ese tono que el tiempo se encarga de definir y que sólo lo inesperado puede alterar; por eso el viaje improvisado, por eso el regalo en su espalda, peleando un lugar en el morral negro comprado en alguna rebaja, con el sánduche de salame, queso feta y lechuga que siempre se hacía para sus viajes.
Viajaba ansioso por el reencuentro y porque volvería a la ciudad, la que despertaba en él una energía inusitada, un desenfreno que en su plácida y aburrida ciudad nunca encontró. Pero no sabía bien qué, en especial, lo ponía tan nervioso (Porque si primero dije ansioso, fue para darle un matiz menos severo, menos preocupante, pero la verdad es que sentía nervios).
La última vez dejó sus secuelas y ahora volvía para sacudírselas en el mismo ambiente. De alguna manera sus motivos eran muchos, pero se concretaban en el deseo de querer verlo de nuevo, lo otro sería una consecuencia de ese reencuentro.
Los audífonos estaban al máximo, le gustaba ver los paisajes desoladores de invierno con el filtro sonoro de sus caprichos musicales reventándole en los oídos. Escuchaba el último disco de Radiohead; su música parecía creada para ese momento, para un estado de ánimo como el suyo: inexplicablemente depresivo. El tren llegó sin retrasos, justo cuando el sol empezaba a ocultarse y la noche larga iba consumiendo piedra a piedra la ciudad.
Se deshizo con dificultad de la estación. Antes pasó por los baños del Mc Donald’s porque no le gustaba usar los del tren (parte de las secuelas estaban en ese lugar y quería poner a prueba su sistema nervioso). Orinó y salió sin verse en el espejo. Los audífonos se los había quitado antes de bajar del tren, así que afrontó la realidad sin banda sonora. Caminó por entre el caudal de gente hasta encontrarse del otro lado de la calle y comprobó finalmente que nada estaba tan mal como su corazón le hacía pensar, dentro de poco lo vería de nuevo y podría recuperar la tranquilidad que las estaciones siempre le arrebataban (pero bien sabemos que se encontraba intranquilo desde antes).
Bajó del autobús en un lugar impreciso para su memoria, creyó que recordaría donde se encontraba el edificio, pero siempre (tan sólo dos veces) había llegado con él caminando. Sin embargo no tardó en ubicar la pizzería donde por primera vez probó ese dulce sin igual que es el mascarpone. Quedaba justo al lado del edificio de apartamentos donde él vivía con otros estudiantes. Timbró y esperó a que alguien abriera. En la calle no había casi gente, a esa hora preferían estar en sus casas resguardándose del frío. No hubo respuesta. Timbró de nuevo y ya impaciente comenzó a mirar hacia arriba, como si de eso dependiera que en el apartamento se dieran cuenta de su presencia. Nada. Se pegó al timbre hasta que una vieja que venía caminando se acercó y con la actitud de quien demora la cosa, timbró en algún apartamento, una voz desde el intercomunicador le gritó que quien era, ¡SONO IO!, dijo enfática, y la puerta se abrió como respondiendo a una clave. La vieja lo miró al pasar y por alguna razón que aún desconoce, le sonrió mientras pasaba a su lado, demorando sus pasos. Con el pie trancó la pesada puerta y esperó a que la vieja subiera, no quería que pensara que era un ladrón.
Si timbrar desde afuera había sido inútil, desde adentro fue ridículo, era evidente que no había nadie (pero por qué insistió tanto). De nuevo en la calle, con su morral negro en la espalda, caminó hacia el centro de la ciudad (quiso caminar hacia el centro, pero sus pasos escogieron un camino desconocido. Si ponerse en marcha y pasar la calle en una ciudad, fuera tan fácil como suena, no tendría porque precisar nada de esto).
Poner el pie en la otra acera y seguir hacia donde las luces brillaban más; no le costó trabajo alguno, fue pasar por aquel parqueadero lo que terminó por definir la dirección de sus pasos y lo que en últimas, empezó por augurar una noche extraña (¿así lo quería?) no lo sabía, pero siguió el juego, una ceremonia lo esperaba en el umbral de ese parqueadero. Era cuestión de sutilezas, de simples detalles que un ser urbano coge al vuelo. El carro esperó a que él pasara y después entró al parqueadero. Una operación aparentemente ordinaria que si no fuera por la mirada de reojo, no se hubiera desatado (pero mirar de reojo cualquier cosa era su manía, no podía castigársele por eso). Pasó justo en frente del carro rojo y miro sin detallar a su ocupante, miró por mirar, por reflejo. Media cuadra más adelante el mismo carro salía del parqueadero y le seguía los pasos. Su corazón se disparó. Supo entonces que esa simple mirada había generado el primer eslabón de una cadena de sucesos; otra historia en la urbe, esta vez él sería el protagonista, el juego había empezado. Pero no estaba seguro, el carro pudo no encontrar puesto en ese parqueadero y salió en busca de otro (si fuera sólo eso no se justificaba el ritmo desbocado de su corazón). Dio media vuelta en la esquina y caminó hacia el parqueadero, sin perder de vista (siempre de reojo) al carro rojo, que pareció perderse entre las calles. Se detuvo delante de la entrada del parqueadero, no podía seguir en esa dirección, tenía que seguir por donde iba, así que retomo su camino hacia las luces brillantes del centro, las que se insinuaban por encima de edificios no muy altos y se reflejaban rojizas en la masa informe del cielo. No tardó en aparecer de nuevo, volvía y lo hacía evidente todo. Estaba ahí por él, lo buscaba. No podía esperar más, el juego se hacía monótono de esa manera, tenía que hacer algo, o paraba o corría, por supuesto corrió.
Sí, corrió, aceleró como el carro rojo que parecía empeñado en no darle tregua, en llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias (hasta ahora empezaba a saber qué significaba esa frase). La maleta galopaba en su espalda emitiendo un sonido estable, repetitivo, mientras los carros pasaban sin saber nada, sin intuir por qué corría ese muchacho a esa hora por esas calles; pitaban, estorbaban, maldecían. Corrió mirando siempre hacia adelante, corrió como nunca en su vida.
El carro rojo ya no estaba y la calle y la esquina y el parqueadero habían quedado atrás. Ahora sólo estaba el sonido de sus pulsaciones haciéndose un único y brutal espasmo que estremecía todo su cuerpo. Se sentó en el suelo. Descansó. Esperó.
Todos los carros, desde entonces, empezaron a tener ese color para él, pero en las multitudes del centro no importaría. ¿Donde estaba él ahora? ¿Con quien? (el episodio del carro había sido sólo un distractor, sus verdaderos temores acechaban de maneras menos evidentes).
Ver la estación desde el puente lo reconfortó. Estaba cerca (¿de donde?) de aquello, de todo el ajetreo nocturno de la ciudad.
En el centro decidió entrar a un bar. Conocer a alguien; aunque fuera una posibilidad lejana, seguía siendo una posibilidad (en verdad le hubiera gustado). Parecía el más joven entre la multitud. Como pudo se acercó a la barra y pidió la primera de sus cervezas esa noche. La música no estaba mal. Sentado por fin en las sillas de la barra, pudo ver a través del espejo que suele adornar el fondo de las barras, cómo la gente se divertía. Hablaban, reían, se manoseaban, se besaban, bailaban; todos unidos en una hermandad de rostros relucientes y alegres, estaban ahí y parecían festejar el hecho de saberse en su lugar, de ser ellos sin pudor. Esa hermandad lo excluía de alguna manera (y eso le gustaba), se sentía un observador por convicción, no un simple excluido. Pidió otra cerveza y se quitó el morral, era estúpido querer estar ahí como observador con un morral en la espalda. Lo acomodó a sus pies y continuó con su ritual de observador. A su lado hombres y mujeres intercambiaban palabras, parecían comunicarse, entenderse. Supo que quería emborracharse.
La noche se le esfumó ahí dentro y también su dinero. Sin estar borracho y sin haber conocido a nadie (es decir, con los ánimos de quien no gana nunca), se encaminó de nuevo hacia el apartamento. Las calles atestadas aún, mantenían el vigor y el ritmo desenfrenado del que huía. Si en el bar se sentía un excluido por convicción, en la calle estar sin lugar era su única opción. Hubiera querido sentarse a llorar (imaginaba que a alguien le podría interesar preguntarle qué le pasaba), pero no lo hizo. En el instante en que dos siluetas se le acercaron y se fueron definiendo como dos jóvenes de rasgos árabes, se acordó de su morral, ya no lo llevaba en su espalda ni en ninguna otra parte. Los dos jóvenes pasaron a su lado y lo vieron detenidamente, lo agarraron, uno por delante y otro por detrás, aterrándolo con fuerza de los brazos, le pidieron la billetera (a duras paneas entendía lo que estaba pasando), lo golpearon en la cara y el estomago, después se alejaron corriendo con su billetera en las manos. Esperó tendido en el suelo, espero recobrar alguna fuerza, pero si se paró, fue por la necesidad de no parecer un mendigo, sus fuerzas las había devorado la ciudad. No volvió al centro por su morral, lo sabía perdido; sus pasos lo alejaron de la agitación del centro, lo llevaron por el puente de la estación, donde de nuevo se detuvo a mirar los rieles y los vagones olvidados, algunas personas esperaban un tren nocturno que los llevaría lejos de allí, lo condujeron por la ruta que antes había hecho corriendo, escapando del carro rojo, lo llevaron de nuevo al parqueadero, y finalmente a la puerta del edificio donde él lo recibiría.
La niebla desdibujaba todos los contornos esa noche, parecía una ciudad desenfocada, fantasmal, además estaba medio borracho. Se le antojó estar en una pesadilla, y de esa manera toda su desdicha cobraba sentido, había sido parte de un plan siniestro de Morfeo, la realidad no podía ser eso que acechaba en cada calle, ese miedo indefinible.
Se acomodó como pudo en uno de los escalones de entrada al edificio, el sueño vino sin darle espera, se sentía agotado y embriagado de tristeza.
Nunca oyó la puerta abrirse, a pesar del chillido que hacía. Cuando la voz de una vieja lo llamaba desde el fondo de su cabeza, una voz que podría ser la de madre o su abuela, despertó sin sobresaltos, abrió los ojos y ella estaba allí. La vieja de la sonrisa de la noche anterior lo estaba llamando, lo despertaba y lo conducía dentro del edificio, lo hacia subir las escaleras y entrar a un apartamento. Aquel lugar olía a sabanas limpias, a edredones acolchados, a sopas espesas, a viejas ilusiones. Cuando la vieja empezó a desvestirlo no opuso resistencia alguna, su cuerpo se fue descubriendo con la rapidez de unas manos arrugadas, con la agilidad de la paciencia. Descubrió su abdomen amoratado, la piel impregnada de ciudad, de humo y sudor seco. La vieja hacía su labor desprovista totalmente de deseo, era ella con sus movimientos parsimoniosos desvistiendo un maniquí. Cuando le quitó los calzoncillos, terminó de arrumar toda la ropa en el suelo y lo llevó al baño. Caminó desnudo por ese apartamento desconocido, de la mano de ella, que se hacía más joven y eterna con cada gesto. La tina estaba llena y caliente. Se miró al espejo y vio a un joven desnudo, con una mejilla herida, moretones en el cuerpo y una belleza melancólica. El contacto con el agua lo devolvió a la vida. La vieja lo dejó solo, volvió a la habitación y recogió el bulto de ropa del suelo.
Pasó mucho tiempo ahí dentro. Detalló cómo su piel se fue arrugando poco a poco. La vieja volvió y le tendió una toalla. Sintió pudor esta vez. Con la ropa que había dejado sobre una silla del corredor se vistió. Era ropa vieja, pero estaba limpia. Pensó que era la ropa de un hijo que había muerto o que se había ido de casa para siempre. Desde el corredor pudo oír a la vieja llamándolo con un nombre que no era el suyo. En el momento en que la vio metiendo comida en un morral mientras cantaba una melodía, sintió ganas de quedarse para siempre. Sobre la mesa del comedor había una nota cubriendo unos billetes.
En la calle no quiso volverse a mirar a la vieja que desde la ventana lo llamaba con ese nombre extraño. Corrió con la certeza se saber hacía donde se dirigía, el morral galopaba en su espalda y los billetes con la nota que no quiso leer, aguardaban en un bolsillo del pantalón.
La estación estaba llena de gente. Pasó por el Mc donald’s y fue al baño. Mientras orinaba un chico lo miraba a través del espejo. Salió del baño ignorándolo, no se vio en el espejo. Compró un billete en el dispensador automático y se metió en un vagón. Le hubiera gustado ponerse los audífonos y escuchar algo de Radiohead, pero su música se había extraviado con el morral negro en el bar. Pensó en una canción y mirando por las ventanillas del tren, lo paisajes de invierno, supo que quería visitar a un amigo, de seguro lo sorprendería.
martes, febrero 14, 2006
De esto y lo otro
Lo que publico acá lo hago por mí, y si intento mantener un diálogo refiriendome siempore a posibles lectores, a ustedes, es porque aunque en un principio sí lo quise así, se convirtió en el estilo propio de la página. Esto es un taller de escritura, donde expongo cosas que apenas me gustan, bozetos, escritos a medias, ideas, pensamientos, o simples palabras. Pero por alguna razón se convirtió en algo más, en un punto desde donde personas que si acaso me conocen pueden entrever en lo que escribo rasgos de una personalidad que en vivo es menos concreta, menos definible.
Lo que quería con esta página nunca fue claro, por eso a veces tiene cara de diario, otras de reciclador de trabajos académicos, otras de ficciones autobiográficas y otras de nada. Lo que si sé es que me animaba la idea de poder compartir lo que escribo, para qué, ni idea, sólo mostrarlo a ver qué pasaba. Despues quise que me dijeran algo, me sentía no leido, o mal leido sin comentarios, y lo dije sin pudor, hasta llegué a decir que me alimentaba de comentarios. Ya no es así. Me dí cuenta que tengo pocos amigos, y que lo que escribo interesa sólo a algunos de ellos.
Ahora no quiero más que descansar y no darle apuro a mis escritos con el propósito de entregarle algo a alguien. Si me sale algo y lo termino bien, si no, voy a esperar hasta que se complete para publicarlo.
Otra cositas...
Fui a ver brokeback mountain el día del estreno. La sala estaba llena de maricas (a los que no les gusta el término y prefieren el políticamente correcto "gay" les digo que a mí si no me importa, ninguno dice nada de las personas, son sólo adornos de la personalidad) y fuimos varios los que salimos con los ojos vidriosos. Es un drama algo sentimentaloide, con una historia de amor muy floja, que se sostiene con la visión romántica del sufrimiento. La historia original, era sobre dos campesinos (a la manera gringa) no sobre dos vaqueros. El cambio es significativo, se sabe que la imagen del vaquero es un esterotipo homoerótico y por lo tanto es culturalmente deseada, se abría vendido de igual forma una historia de amor entre dos jovenes campesinos de la sabana cundiboyacense?. No. Por otro lado la relación de estos dos personajes es lejana y esencialmente física, podría durar algo así más de 20 años? no creo. Entonces por qué no logramos saber más de ellos dos como pareja, siempre es el conflicto externo de lo que hablan. Es una película lacrimógena que si se la piensa mucho empieza a convertirse en un bodrio como la calificó Humberto de la Calle en su columna. La música además es muy mala, tan esterotipada como la imagen del vaquero insensible. Lo que sí me gustó fueron las actuaciones (y los actores).
Lo que quería con esta página nunca fue claro, por eso a veces tiene cara de diario, otras de reciclador de trabajos académicos, otras de ficciones autobiográficas y otras de nada. Lo que si sé es que me animaba la idea de poder compartir lo que escribo, para qué, ni idea, sólo mostrarlo a ver qué pasaba. Despues quise que me dijeran algo, me sentía no leido, o mal leido sin comentarios, y lo dije sin pudor, hasta llegué a decir que me alimentaba de comentarios. Ya no es así. Me dí cuenta que tengo pocos amigos, y que lo que escribo interesa sólo a algunos de ellos.
Ahora no quiero más que descansar y no darle apuro a mis escritos con el propósito de entregarle algo a alguien. Si me sale algo y lo termino bien, si no, voy a esperar hasta que se complete para publicarlo.
Otra cositas...
Fui a ver brokeback mountain el día del estreno. La sala estaba llena de maricas (a los que no les gusta el término y prefieren el políticamente correcto "gay" les digo que a mí si no me importa, ninguno dice nada de las personas, son sólo adornos de la personalidad) y fuimos varios los que salimos con los ojos vidriosos. Es un drama algo sentimentaloide, con una historia de amor muy floja, que se sostiene con la visión romántica del sufrimiento. La historia original, era sobre dos campesinos (a la manera gringa) no sobre dos vaqueros. El cambio es significativo, se sabe que la imagen del vaquero es un esterotipo homoerótico y por lo tanto es culturalmente deseada, se abría vendido de igual forma una historia de amor entre dos jovenes campesinos de la sabana cundiboyacense?. No. Por otro lado la relación de estos dos personajes es lejana y esencialmente física, podría durar algo así más de 20 años? no creo. Entonces por qué no logramos saber más de ellos dos como pareja, siempre es el conflicto externo de lo que hablan. Es una película lacrimógena que si se la piensa mucho empieza a convertirse en un bodrio como la calificó Humberto de la Calle en su columna. La música además es muy mala, tan esterotipada como la imagen del vaquero insensible. Lo que sí me gustó fueron las actuaciones (y los actores).
Etiquetas:
Diario y explicaciones que nadie ha pedido
sábado, febrero 04, 2006
Ficción a medias (mientras la termino)

Reencuentro
Quería que fuera una sorpresa. Habían pasado meses desde la última vez que se vieron. Hablar implicaba contar cosas que nunca se entienden bien por teléfono, y por lo tanto mentir; además odia tener ese tono cordial y distante con alguien que quiere tanto, ese tono que el tiempo se encarga de definir y que sólo lo inesperado puede alterar; por eso el viaje improvisado, por eso el regalo en su espalda, peleando un lugar en el morral negro comprado en alguna rebaja, con el sánduche de salame, queso feta y lechuga que siempre se hacía para sus viajes.
Viajaba ansioso por el reencuentro y porque volvería a la ciudad, la que despertaba en él una energía inusitada, un desenfreno que en su plácida y aburrida ciudad nunca encontró. Pero no sabía bien qué, en especial, lo ponía tan nervioso (Porque si primero dije ansioso, fue para darle un matiz menos severo, menos preocupante, pero la verdad es que sentía nervios).
La última vez dejó sus secuelas y ahora volvía para sacudírselas en el mismo ambiente. De alguna manera sus motivos eran muchos, pero se concretaban en el deseo de querer verlo de nuevo, lo otro sería una consecuencia de ese reencuentro.
Los audífonos estaban al máximo, le gustaba ver los paisajes desoladores de invierno con el filtro sonoro de sus caprichos musicales reventándole en los oídos. Escuchaba el último disco de Radiohead; su música parecía creada para ese momento, para un estado de ánimo como el de él: inexplicablemente depresivo. El tren llegó sin retrasos, justo cuando el sol empezaba a ocultarse y la noche larga iba consumiendo piedra a piedra la ciudad.
Se deshizo con dificultad de la estación. Antes pasó por los baños del Mc Donald’s porque no le gustaba usar los del tren (parte de las secuelas estaban en ese lugar y quería poner a prueba su sistema nervioso). Orinó y salió sin verse en el espejo. Los audífonos se los había quitado antes de bajar del tren, así que afrontó la realidad sin banda sonora. Caminó por entre el caudal de gente hasta encontrarse del otro lado de la calle y comprobó finalmente que nada estaba tan mal como su corazón le hacía pensar, dentro de poco lo vería de nuevo y podría recuperar la tranquilidad que las estaciones siempre le arrebataban (pero bien sabemos que se encontraba intranquilo desde antes).
Bajó del autobús en un lugar impreciso para su memoria, creyó que recordaría donde se encontraba el edificio, pero siempre (tan sólo dos veces) había llegado con él, caminando. Sin embargo no tardó en ubicar la pizzería donde por primera vez probó ese dulce sin igual que es el mascarpone. Quedaba justo al lado del edificio de apartamentos donde él vivía con otros estudiantes. Timbró y esperó a que alguien abriera. En la calle no había casi gente, a esa hora preferían estar en sus casas resguardándose del frío. No hubo respuesta. Timbró de nuevo y ya impaciente comenzó a mirar hacia arriba, como si de eso dependiera que en el apartamento se dieran cuenta de su presencia. Nada. Se pegó al timbre hasta que una vieja que venía caminando se acercó y con la actitud de quien demora la cosa, timbró en algún apartamento, una voz desde el intercomunicador le gritó que quien era, ¡SONO IO!, dijo enfática, y la puerta se abrió como respondiendo a una clave. La vieja lo miró al pasar y por alguna razón que aún desconoce, le sonrió mientras pasaba a su lado, demorando sus pasos. Con el pie trancó la pesada puerta y esperó a que la vieja subiera, no quería que pensara que era un ladrón.
Si timbrar desde afuera había sido inútil, desde adentro fue ridículo, era evidente que no había nadie (pero por qué insistió tanto). De nuevo en la calle, con su morral negro en la espalda, caminó hacia el centro de la ciudad (quiso caminar hacia el centro, pero sus pasos escogieron un camino desconocido. Si ponerse en marcha y pasar la calle en una ciudad, fuera tan fácil como suena, no tendría porque precisar nada de esto).
Poner el pie en la otra acera y seguir hacia donde las luces brillaban más; no le costó trabajo alguno, fue pasar por aquel parqueadero lo que terminó por definir la dirección de sus pasos y lo que en últimas, empezó por augurar una noche extraña (¿así lo quería?) no lo sabía, pero siguió el juego, una ceremonia lo esperaba en la esquina de ese parqueadero. Era cuestión de sutilezas, de simples detalles que un ser urbano coge al vuelo. El carro esperó a que él pasara y después entró al parqueadero. Una operación aparentemente ordinaria que si no fuera por la mirada de reojo, no se hubiera desatado (pero mirar de reojo cualquier cosa era su manía, no podía castigársele por eso). Pasó justo en frente del carro rojo y miro sin detallar a su ocupante, miró por mirar, por reflejo. Media cuadra más adelante el mismo carro salía del parqueadero y le seguía los pasos. Su corazón se disparó. Supo entonces que esa simple mirada había generado el primer eslabón de una cadena de sucesos; otra historia en la urbe, esta vez él sería el protagonista, el juego había empezado. Pero no estaba seguro, el carro pudo no encontrar puesto en ese parqueadero y salió en busca de otro (si fuera sólo eso no se justificaba el ritmo desbocado de su corazón). Se dio media vuelta y caminó hacia el parqueadero, sin perder de vista (siempre de reojo) al carro rojo, que pareció perderse entre las calles. Se detuvo delante de la puerta del parqueadero, no podía seguir en esa dirección, tenía que seguir por donde iba, así que retomo su camino hacia las luces brillantes del centro, las que se insinuaban por encima de edificios no muy altos y se reflejaban rojizas, en la masa informe del cielo.
Viajaba ansioso por el reencuentro y porque volvería a la ciudad, la que despertaba en él una energía inusitada, un desenfreno que en su plácida y aburrida ciudad nunca encontró. Pero no sabía bien qué, en especial, lo ponía tan nervioso (Porque si primero dije ansioso, fue para darle un matiz menos severo, menos preocupante, pero la verdad es que sentía nervios).
La última vez dejó sus secuelas y ahora volvía para sacudírselas en el mismo ambiente. De alguna manera sus motivos eran muchos, pero se concretaban en el deseo de querer verlo de nuevo, lo otro sería una consecuencia de ese reencuentro.
Los audífonos estaban al máximo, le gustaba ver los paisajes desoladores de invierno con el filtro sonoro de sus caprichos musicales reventándole en los oídos. Escuchaba el último disco de Radiohead; su música parecía creada para ese momento, para un estado de ánimo como el de él: inexplicablemente depresivo. El tren llegó sin retrasos, justo cuando el sol empezaba a ocultarse y la noche larga iba consumiendo piedra a piedra la ciudad.
Se deshizo con dificultad de la estación. Antes pasó por los baños del Mc Donald’s porque no le gustaba usar los del tren (parte de las secuelas estaban en ese lugar y quería poner a prueba su sistema nervioso). Orinó y salió sin verse en el espejo. Los audífonos se los había quitado antes de bajar del tren, así que afrontó la realidad sin banda sonora. Caminó por entre el caudal de gente hasta encontrarse del otro lado de la calle y comprobó finalmente que nada estaba tan mal como su corazón le hacía pensar, dentro de poco lo vería de nuevo y podría recuperar la tranquilidad que las estaciones siempre le arrebataban (pero bien sabemos que se encontraba intranquilo desde antes).
Bajó del autobús en un lugar impreciso para su memoria, creyó que recordaría donde se encontraba el edificio, pero siempre (tan sólo dos veces) había llegado con él, caminando. Sin embargo no tardó en ubicar la pizzería donde por primera vez probó ese dulce sin igual que es el mascarpone. Quedaba justo al lado del edificio de apartamentos donde él vivía con otros estudiantes. Timbró y esperó a que alguien abriera. En la calle no había casi gente, a esa hora preferían estar en sus casas resguardándose del frío. No hubo respuesta. Timbró de nuevo y ya impaciente comenzó a mirar hacia arriba, como si de eso dependiera que en el apartamento se dieran cuenta de su presencia. Nada. Se pegó al timbre hasta que una vieja que venía caminando se acercó y con la actitud de quien demora la cosa, timbró en algún apartamento, una voz desde el intercomunicador le gritó que quien era, ¡SONO IO!, dijo enfática, y la puerta se abrió como respondiendo a una clave. La vieja lo miró al pasar y por alguna razón que aún desconoce, le sonrió mientras pasaba a su lado, demorando sus pasos. Con el pie trancó la pesada puerta y esperó a que la vieja subiera, no quería que pensara que era un ladrón.
Si timbrar desde afuera había sido inútil, desde adentro fue ridículo, era evidente que no había nadie (pero por qué insistió tanto). De nuevo en la calle, con su morral negro en la espalda, caminó hacia el centro de la ciudad (quiso caminar hacia el centro, pero sus pasos escogieron un camino desconocido. Si ponerse en marcha y pasar la calle en una ciudad, fuera tan fácil como suena, no tendría porque precisar nada de esto).
Poner el pie en la otra acera y seguir hacia donde las luces brillaban más; no le costó trabajo alguno, fue pasar por aquel parqueadero lo que terminó por definir la dirección de sus pasos y lo que en últimas, empezó por augurar una noche extraña (¿así lo quería?) no lo sabía, pero siguió el juego, una ceremonia lo esperaba en la esquina de ese parqueadero. Era cuestión de sutilezas, de simples detalles que un ser urbano coge al vuelo. El carro esperó a que él pasara y después entró al parqueadero. Una operación aparentemente ordinaria que si no fuera por la mirada de reojo, no se hubiera desatado (pero mirar de reojo cualquier cosa era su manía, no podía castigársele por eso). Pasó justo en frente del carro rojo y miro sin detallar a su ocupante, miró por mirar, por reflejo. Media cuadra más adelante el mismo carro salía del parqueadero y le seguía los pasos. Su corazón se disparó. Supo entonces que esa simple mirada había generado el primer eslabón de una cadena de sucesos; otra historia en la urbe, esta vez él sería el protagonista, el juego había empezado. Pero no estaba seguro, el carro pudo no encontrar puesto en ese parqueadero y salió en busca de otro (si fuera sólo eso no se justificaba el ritmo desbocado de su corazón). Se dio media vuelta y caminó hacia el parqueadero, sin perder de vista (siempre de reojo) al carro rojo, que pareció perderse entre las calles. Se detuvo delante de la puerta del parqueadero, no podía seguir en esa dirección, tenía que seguir por donde iba, así que retomo su camino hacia las luces brillantes del centro, las que se insinuaban por encima de edificios no muy altos y se reflejaban rojizas, en la masa informe del cielo.
viernes, febrero 03, 2006
jueves, febrero 02, 2006
Suscribirse a:
Entradas (Atom)