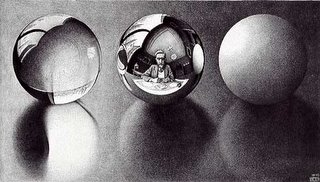jueves, diciembre 29, 2005
Antes de abordar
La locuacidad reclamada ha sido recuperada. Pero el tiempo no es mucho y primero estaban las cartas debidas. Quedan diez minutos en el contador de este computador desde donde escribo, en el aeropuerto de Lima, sorprendentemente eficiente e inmaculado. Tengo entendido que se lo dieron en concesión a una empresa italiana y ahora es lo más parecido a un aeropuerto europeo. Lo malo: que al salir te cobran por todo vuelo, nacional o internacioneal, un impuesto. Aunque no tan abultado como el colombiano, que ni eficiente ni inmaculado, y orgullosamente nada europeo. En fin. Tengo muchas cosas que decir y termino hablando del aeropuerto. Prometo extenderme suficiente la próxima vez y hablarles de los aromas del Perú, de sus paisajes marcianos, su comida exquisita y su pobreza sobrecogedora. Ahora sólo espero que la señora que atiende me diga que es hora de pagar la hora de internet más cara del Perú y después podré irme a esperar, leer a Ray Bradbury y ver pasar turistas multicolores, es hora...
Etiquetas:
Diario y explicaciones que nadie ha pedido
martes, diciembre 27, 2005
Cajamarca,la lluvia y el aburrimiento del turista
LLueve, llueve mucho. Las calles estan encharcadas, mis ánimos están encharcados. No escribo por ahora, espero sepan ser pacientes como yo lo he sido ante tanta lluvia y este teclado inmanejable, mil veces manoseado y ahora en las últimas, sufriendo con mis dedos impertinentes. Mil veces esta lluvia que no me deja ser, que cae y cae indiferente, mojando todo, mojándonos, mojándome.
Etiquetas:
Diario y explicaciones que nadie ha pedido
viernes, diciembre 23, 2005
lunes, diciembre 19, 2005
Más de lo mismo
Otra versión, con el último parrafo cambiado, espero para bien. Ahora me gusta más.
Su presencia en cada puente
El verano era grandioso. Los días empezaban a alguna hora, de eso puedo estar seguro, pero a esa hora incierta donde la oscuridad venia a ser reemplazada por un sol omnipresente, yo siempre estaba durmiendo. Sólo sé que los días empezaban mientras yo dormía allá arriba, en el cuartito improvisado que Arrigo construyó especialmente para mi estadía con él.
Cuando por fin decidía levantarme, en la casa, o más bien, en ese lugar donde Arrigo con la resignación de todo hombre viejo y solo, decidió vivir; reinaba la desolación, porque sería un eufemismo llamarle silencio. Era un lugar horrible, lo sé, pero estaría ahí por poco tiempo, mientras conseguía algo mejor en la ciudad. Yo igual nunca me sentía en casa, lo único que me hacía levantar diariamente para comprobar que el sol seguía saliendo y mi desespero por irme de ese lugar aumentando, era el paseo en bicicleta hasta la ciudad para estudiar en los pianos del conservatorio. El camino, aunque monótono, me permitía estar una hora entre sembradíos de tomate y cielos limpios que, a mi ritmo irregular y caprichoso, podía expandirse en eternas jornadas de contemplación. Además me han gustado desde siempre las variaciones; como desviarme para conocer un arroyo, meter los pies tímidamente en él y mirar hacia las copas de los árboles meciéndose desprevenidamente, o, ir hasta esa fabrica abandonada y sentir el miedo primitivo al olvido y la belleza singular de lo olvidado.
Después venían los ritmos propios de la ciudad. Parecía imposible que un puente cambiara de manera tan abrupta mi percepción del espacio. De un lado todo ese verde, ese rojo y ese azul peleando por figurar; del otro, el verano era una constante de fachadas amarillas, techos de barro y un bochorno implacable hasta en la sombra. Pero en la ciudad también se estaba bien; en sus plazas y cafés, con el aire denso y aromático que lo contaminaba todo y sumía a sus habitantes en un sueño letárgico de siestas después del almuerzo y tiempo para el ocio tras una cerveza, o varias, consumidas lentamente. De eso estaban compuestos mis días.
Al llegar al conservatorio, dejaba mi bicicleta a la entrada, después subía las escaleras y atravesaba el largo corredor hasta el fondo, donde se encontraban los salones de piano. Allí me dirigía a esa funcionaria extraña que ellos llaman “videla” y le pedía un piano. La videla, siempre distinta, solía ser una señora mayor de 60 años, que dependiendo de su estado de ánimo o sus prejuicios étnicos adjudicaba un salón de estudio. Algunas veces con un Stainway, donde me acomodaba intimidado, pero poco a poco me acostumbraba a tanto sonido que parecía increíble fuera ocasionado por mis dedos. Otras, con un piano que aunque de cola, bien podría no serlo y sonaría igual. Estos los abordaba con desinterés tocando escalas y estudios. De vez en cuando golpeaban a la puerta, casi siempre era la videla que quería cambiarme a otro piano o limpiar el teclado y abrir las persianas. Pero una vez no fue la ella.
Abrí la puerta y me encontré con un muchacho que ya había visto antes por los pasillos del conservatorio, lo recordaba bien, de andar nervioso y apurado, siempre solo. Se quedó callado al verme, forzándome a decir cualquier cosa. Hola, ¿necesitas algo?, acerté a decir toscamente. Sonrió incómodo y disculpándose, respondió que sólo quería oírme. Lo invite a seguir y aproveche para abrir las persianas y finalmente verlo bien. Era un muchacho joven, tal vez un poco menor que yo, algo rollizo, con la tez propia de los del sur, de ojos claros y aspecto infantil. Por alguna razón empecé a sentirme perturbado. Él se sentó en una silla de esas que usan los otros instrumentistas y calladísimo esperó a que me acomodara de nuevo y empezara a tocar. No supe bien si seguir con el Prokofiev, es lo que estaba tocando antes de que él llegara, aún me faltaba estudiarlo, muchas partes estaban sin armar. Sentí que debía impresionarlo. Arranque con una un preludio y fuga, me sentía como en un examen. El preludio no salió tan mal, pero en la fuga, debido al calor que hacía en el salón, mis manos sudorosas y la fuerza de su presencia, empecé a errar notas. Él pareció notar que me estaba incomodando y silencioso como hasta el momento había sido, se levantó y casi susurrando me dijo que mejor me dejaba estudiar tranquilo. Le hice un gesto con la cabeza y enseguida se fue. Me sentí estúpido.
Salí del conservatorio y pasé por el Dubliners, un bar irlandés que quedaba a solo unos pasos. Pedí una cerveza. El local estaba casi vacío, una pareja dialogaba en la barra y dos hombres solos fumaban en rincones opuestos.
La escena con el muchacho en el conservatorio no lograba encajar del todo en mi cabeza. ¿Qué lo hizo alejarse tan rápido? ¿Por qué no fui capaz de hablar un poco más, preguntarle por su nombre al menos? ¿Por que me puse tan nervioso tocando la fuga? Sentía esa situación, como mi oportunidad de haber empezado a hacer amistades en aquel lugar inhóspito y poco amistoso al cual decidí huir y la había desaprovechado. Estaba en esas preguntas y reproches, cuando en la puerta aparece, me mira y sonríe, esta vez naturalmente. Se acerca a mi mesa y se sienta en una silla antes de decir cualquier cosa. Después me alarga la mano y sin más me dice que se llama Lucca. Todo fue tan inesperado y rápido que cuando me di cuenta ya estábamos tomando una cerveza juntos. ¿Lo invité o me invitó? no podría asegurarlo. El caso es que ya estábamos ahí, sentados en la misma mesa, hablando de cualquier cosa, casi como si fuéramos viejos conocidos. Su actitud era muy distinta a la de esa tarde en el conservatorio, aunque seguía teniendo aspecto infantil, advertí que de ninguna manera se acomodaba al prototipo que me había creado de él. Ahora parecía más seguro y hablador. Supe que no era pianista, que ni siquiera tomaba clases en el conservatorio, aunque su madre si lo era. Él sólo sentía curiosidad por los músicos y a veces entraba al conservatorio y pasando desapercibido hasta para la videla, lograba acomodarse en algún rincón cerca de una ventana o una puerta para escuchar. No le gustaban los conciertos, pero si los ensayos. La cerveza se acabó y sin meditarlo pedimos otra.
Aún no era de noche pues los días eran largos, pero sabía que ya estaba tarde para irme hasta la casa de Arrigo en bicicleta, el camino no estaba iluminado y temía perderme, además la idea de pasar frente a la industria abandonada en la oscuridad, me aterrorizaba. Le dije a Lucca que tenía que irme. Después de escuchar mis razones quiso acompañarme, yo, con esa aburridora formalidad bogotana, le dije que no era necesario, y él, en cambio, con su mejor cara de seriedad italiana, me dijo que le parecía indispensable. Me empezaba a simpatizar de verdad.
El atardecer era fresco y se estaba bien afuera. Las cervezas que tomamos ya estaban dispuestas a salir y al pasar por un parque le dije que quería orinar, también yo, dijo riendo. Entramos al parque y tímidamente empezamos a orinar, uno muy cerca del otro, podía oír el sonido de su chorro golpeando contra el pasto. Yo mientras miraba hacia arriba. Las primeras estrellas empezaban a salir y por un momento me perdí observándolas. Cuando volví en sí, ya no estaba orinando y supe que Lucca había estado pendiente de toda la escena. En un ataque de pudor me apuré a guardarlo y cerré la cremallera, él no paraba de reír. Nos fuimos del parque, él sosteniendo mi bicicleta y yo caminando a su lado. Supe que no quería ir donde Arrigo esa noche, que no quería verlo preparar la sopa insípida de siempre, que no quería oírlo quejarse de cuanta cosa dijeran en la televisión, con esa manera simple de ver la vida, con ese desarraigo irreprimible con el que afrontaba los días.
Poco antes de llegar al puente me dijo que pasáramos por su casa. Es muy cerca y te quiero mostrar algo, de paso podríamos comer, ¿qué dices?, dijo algo nervioso. Tuve que aceptar, en sus palabras había implícita una súplica. Era un barrio de casas grandes, con antejardín y patio trasero, de familias adineradas y perros del más puro linaje. Su casa resultó ser la más modesta de todas, al menos en apariencia. Al llegar al porche y recostar la bicicleta en la baranda, me dijo que su mamá no estaba en casa y pareció alegrarse.
La casa por dentro no era menos modesta. Lucca me señaló el piano y con su cara transformada por una sonrisa que se me antojó hermosa, me dijo que esta vez no me haría tocar nada. No pude evitar sentirme estúpido de nuevo. Antes de poder acomodarme en alguna parte me hizo subir a su cuarto. Siempre he creído que conocer la habitación de alguien es entrar, si se saben leer los detalles, en zonas profundas de su personalidad. Lucca dormía con su madre, me confesó. Le dije que había acabado con mis esperanzas de conocerlo a través de los signos que pudiera encontrar en sus cosas, o peor aún, había complicado todo. Me respondió que la mejor manera de conocer a las personas es haciéndoles preguntas inapropiadas, no pude objetar semejante argumento y aproveché para preguntarle por su mamá, algo me hacía pensar que eso podría ser inapropiado. Me estas entendiendo, dijo para evitar responder. ¿Entonces para qué me hiciste subir? Para que vieras esto, respondió mientras sacaba de una bolsa azul de supermercado unas fotos.
Lo primero que se me pasó por la cabeza fue alejarme corriendo de esa casa, salir y olvidar la bicicleta, correr, simplemente correr hacia cualquier parte, tal vez llamar a Arrigo y decirle que me habían robado, que estaba solo y lo necesitaba. Pero lo que hice fue quedarme, quedarme a ver sus fotografías, las cuales fui pasando una a una, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba cada vez más, cómo sus manos empezaban a recorrer mi cuello sutilmente.
Lamenté que todo hubiera acabado así. Su madre había llegado. Quitó sus manos sobresaltado y bajamos sin mediar palabra a la sala. Lucca saludó esquivando la mirada de su madre y me presentó como un amigo del colegio. Clara, se llamaba. Bonito nombre, le dije, como el de una amiga en Colombia. Supe que no he debido decir eso y agregué que estaba de intercambio para justificarlo. No pareció importarle y me ofreció algo de comer. Lucca me cogió del brazo y me sacó de su casa diciéndole a Clara que ya íbamos de salida. No pude siquiera despedirme.
Desde el porche pude escuchar el piano tocado hábilmente. Quise quedarme, pero Lucca no me dejó. Te acompaño hasta el puente, después te tienes que ir solo, me dijo a manera de disculpa. Caminamos en silencio. Desde los ventanales de cada casa, en ese barrio elegante y sombrío nos llegaban escenas familiares, de esas que hace tiempo no disfrutaba. Hacia fresco. Ya estaba totalmente oscuro y del otro lado del puente no se veía nada. Cruzamos hasta la mitad, donde él paró a despedirse, alargándome la mano. Lo miré a los ojos, tenía la misma expresión de esa tarde en el conservatorio. Le di un beso en la mejilla y caminé hacia la oscuridad. Justo al pasar el umbral donde terminaba el puente y empezaba la noche en el campo, me volví para verlo. Él hizo lo mismo desde el otro extremo y sonriendo, sorprendidos por la coincidencia, nos despedimos agitando los brazos.
No lo volví a ver en el conservatorio ni en ninguna otra parte, y aunque recordaba bien donde vivía, no quise visitarlo. Lo extraño es que ahora, cada vez que paso por un puente, me veo dejándolo atrás, él en la luz, yo sumergiéndome en la oscuridad del campo y siento cómo se reinventa su recuerdo y mi soledad de entonces a cada paso. Todo puente me acerca a ese momento y sólo ese, me alejó aquella vez de Lucca.
Durante el viaje de regreso adonde Arrigo me vi enfrentado a la oscuridad del campo, a sus sonidos, a sus olores. La industria abandonada estaba allí: Sus cadenas oxidadas, sus techos amenazantes, sus sombras y sus gatos. El arroyo y su rumor casi imperceptible. Quise quedarme ahí, meterme desnudo al arroyo y esperar a que amaneciera, pero seguí pedaleando. Imaginaba la cara de Arrigo frente al televisor, con su plato de sopa ya frío sobre la mesa, esperándome.
sábado, diciembre 17, 2005
Nuevas noticias, viejas desilusiones
Por un lado estoy contento de poder anunciar un cambio para los post que haré a partir del 22 de diciembre, con motivo de mi viaje por suramérica. Será durante unas semanas un blog de crónicas de viaje. Intentaré escribir a diario desde los sitios donde esté, y a mi manera les haré saber cómo siento los lugares por lo que pase. Por otro lado, veo que los comentaristas no volvieron a hacerse sentir. Yo cumplo con mínimo un escrito semanal, algo que me propuse para evitar que el blog muera, pero espero tambien que quienes vengan y visiten el blog, se hagan sentir; no numéricamente, pues el contador sigue subiendo, sino con opiniones, quejas, sugerencias o lo que les de la gana. Sepan que siempre serán leídos y bien recibidos.
Ya son más de mil visitantes, lo cual no dice mucho, pues mis visitas al blog para ver quien me ha visitado sumarán la mitad de tan abultada cifra, igual me siento orgulloso de no haber dejado morir el blog a pesar de tener tan ingratos lectores. Como es época de buenos sentimientos y corazones generosos, trataré de olvidar mi odio hacia ustedes y les desearé que coman bueno, pasen rico, quieran a los suyos, combatan la mentira, no maten a nadie si no es de risa, piensen en votar por otro distinto de Uribe, tengan el mejor de los sexos con la persona que quieren y finalmente, haganle un comentario al blogsito. Como ven no estoy muy lúcido hoy, pero igual escribo. Felices fiestas.
Ya son más de mil visitantes, lo cual no dice mucho, pues mis visitas al blog para ver quien me ha visitado sumarán la mitad de tan abultada cifra, igual me siento orgulloso de no haber dejado morir el blog a pesar de tener tan ingratos lectores. Como es época de buenos sentimientos y corazones generosos, trataré de olvidar mi odio hacia ustedes y les desearé que coman bueno, pasen rico, quieran a los suyos, combatan la mentira, no maten a nadie si no es de risa, piensen en votar por otro distinto de Uribe, tengan el mejor de los sexos con la persona que quieren y finalmente, haganle un comentario al blogsito. Como ven no estoy muy lúcido hoy, pero igual escribo. Felices fiestas.
jueves, diciembre 15, 2005
Un cuento más, les debo entregas del otro, pero es que estas cosas me salen más facil


COMO EN LAS PELÍCULAS
Después del peaje no tuvimos mucho para decirnos. Carlos parecía estar entrando en el mundo de Morfeo y mi hermano a duras penas abría los ojos para comprobar que la lluvia no cesaba. Con una voz queda y lejana acertó a decirme que no fuera tan rápido. Me gusta manejar rápido. Desde que aprendí, he asustado a mí mamá por la manera en que lo hago. Pero con ellos, en su estado de somnolencia, podía hundir el acelerador sin preocupaciones ajenas, sólo las mías. Porque aunque sea un corredor incorregible tengo mis miedos, sobre todo con esa lluvia que resonaba en las latas del carro como si fuera una lluvia de meteoritos lo suficientemente pequeños para no hacerle daño al carro, pero lo suficientemente grandes para provocar un ruido espantoso, que nos obligó a dejar de hablar.
Los vidrios estaban tan empañados que tuve que abrir la ventanilla, sin importar que la lluvia entrara con toda su fuerza y me mojara el brazo y la pierna. Pero no sólo a mí me cayó agua. Carlos desde atrás se despertó sobresaltado y mojado por el chorro de lluvia que en los bordes de la puerta parecía juntarse para formar un único arroyo, que golpeaba justo donde él había recostado la cabeza. Estaba asustado. Yo también lo estaba, la visibilidad era muy poca y la lluvia parecía arremeter con más violencia cada vez contra el vidrio, haciendo que el ritmo frenético de los parabrisas no fuera suficiente para despejar toda el agua. Mi hermano también se despertó asustado, pero ninguno me dijo que me detuviera. Y no pensaba hacerlo, si no fuera por lo que creí ver a un costado de la carretera: un cuerpo tirado.
-¿vieron lo que yo vi?-
-Me temo que si- respondió mi hermano.
Carlos se había colocado entre los dos asientos delanteros, apoyando cada brazo sobre las cabeceras.
-si, yo también lo vi- dijo.
No iban tan dormidos como pensaba. Bajé la velocidad y Traté de orillarme para detener el carro. Las luces de un camión desbocado iluminaron fugazmente nuestras caras a su paso. Pude ver los ojos de Carlos a través del espejo retrovisor, se veía tranquilo. Mi hermano en cambio no ocultaba su temor. Nadie me dijo nada cuando decidí volver.
Mi hermano cambió la canción que sonaba y se detuvo en una que siempre escuchaba mientras se bañaba en su cuarto. Teníamos un disco de los smiths, a todos nos gustaba esa banda. Era extraño, pero los acordes insulsos de la guitarra, mezclados con esa voz profunda de Morrisey, encajaban con la situación de una manera que se me antojó cinematográfica. En efecto, me sentía como en una película.
Desde el momento en que lo vi hasta cuando decidí volver, sin saber bien para qué, había pasado un buen trecho de carretera, que de vuelta se me hizo más largo. Cuando lo vimos de nuevo, esta vez del otro lado, me empezó a arder la boca del estomago, como cuando vi a ese señor hecho un muñeco paliducho, en la sala de espera de urgencias de alguna clínica, una vez que Carlos enfermó.
Detuve el carro de nuevo, unos metros adelante, donde no hubiera peligro de que nos arroyara un bus o un camión de esos que a esa hora le coquetean a la muerte. Puse las luces de parqueo.
Fui el primero en bajar, después de cerrar la ventanilla y apagar el carro. La lluvia había menguado, pero ya importaba poco, estaba con medio cuerpo empapado y la otra mitad ridículamente seca. Esperé a que salieran y cruzamos juntos la carretera.
-no sé si esté bien, mejor devolvámonos y llamemos a la policía, ellos sabrán que hacer- dijo mi hermano con la voz entrecortada.
-no, ya llegamos hasta aquí, lo hubieras dicho antes, antes de devolvernos, ahora terminemos esto que empezamos- le dije, con una voz no menos entrecortada.
-si el tipo está muerto, lo dejamos y volvemos como si no hubiéramos visto nada, y si está vivo, y es un simple borracho, le ayudamos, para evitar que termine atropellado por un camión, no sean tan bobos- dijo Carlos, como obligado a decir algo, pero esta vez con una voz que no le había escuchado antes.
Aunque atravesamos corriendo la carretera, nuestros pasos se fueron haciendo pesados a medida que nos acercábamos al cuerpo. Cuando estuvimos ahí, a su lado, supimos que no fue buena idea devolvernos.
Como pudimos arrastramos el cuerpo fuera de la carretera, a pesar del asco que nos dominaba. Tuve que respirar profundamente para evitar el vómito, mi hermano no lo pudo contener. El cuerpo estaba en un estado deplorable, muy distinto al de ese señor de urgencias. Este no era un muñeco paliducho, era un humano en descomposición.
De vuelta en el carro, con las notas de los smiths contaminándolo todo, no me sentí más en una película. La lluvia cesó, pero el dolor en cambio continuaba, se hacía más definido, más mío.
Mi hermano se sentó atrás y miraba hacia fuera con la cara recostada en el vidrio, yo lo monitoreaba desde el espejo. Carlos, ahora a mí lado, estaba distante. Volví la cabeza hacia él y suspiré inesperadamente, él pareció notarlo. Puso su mano sobre la mía, que estaba en la palanca de cambios. Estaba fría, la mía también. Aceleré sin mirar adelante. Supe que podía volver a ir rápido.
lunes, diciembre 12, 2005
Cuento (tercera entrega) donde se empieza a ver por donde va la cosa
Así termina la semblanza hecha por Werther Öbis, del escritor colombiano Jorge Perdomo, para La Real Enciclopedia del Fracaso y La Desazón. Su primer y único tomo, se intentó publicar varias veces, pero los ánimos de quienes patrocinaban tan absurdo proyecto nunca fueron suficientes para concluir la vasta obra que se proponían, y haciendo honor a su título, decidieron dejar que fracasara y nunca se publicó nada. De otra forma, se habría convertido en una ironía, pero el fracaso no permitiría que sucediera algo así en su nombre. Esta copia, mal encuadernada y terriblemente mal escrita, fue hallada en los recodos de una casa igual de maloliente y desvencijada que la de nuestro pobre Perdomo, y es la única prueba de la existencia, por un lado del proyecto, y por el otro, de sus colaboradores. Esta es seguramente su única copia, el original aún anda desaparecido.
Me es difícil precisar donde está el atractivo de esta singular obra y por qué quiero leerla de manera tan arrebatada y compulsiva, saltando paginas sin patrón alguno impulsado por el morbo, quizás, reconstruyendo las semblanzas incompletas, misteriosas, casi crípticas que aquí se reúnen, encontrando escritores de los cuales nunca había oído, cuya obra nunca fue publicada por ninguna editorial, ni revista ni periódico. Escritores de todas las latitudes, ordenados caóticamente por alguien. ¿Pero quien pondría en marcha labor tan ardua e inusual? ¿Qué colaboradores tendría? ¿Cómo encontrar a alguien de quien nunca se ha oído nombrar, alguien caracterizado por su anonimato?. Las preguntas que despierta esta enciclopedia absurda son muchas, ¿acaso existieron estos personajes o son obra de una sola persona, de un solo y único genial creador?
Me es difícil precisar donde está el atractivo de esta singular obra y por qué quiero leerla de manera tan arrebatada y compulsiva, saltando paginas sin patrón alguno impulsado por el morbo, quizás, reconstruyendo las semblanzas incompletas, misteriosas, casi crípticas que aquí se reúnen, encontrando escritores de los cuales nunca había oído, cuya obra nunca fue publicada por ninguna editorial, ni revista ni periódico. Escritores de todas las latitudes, ordenados caóticamente por alguien. ¿Pero quien pondría en marcha labor tan ardua e inusual? ¿Qué colaboradores tendría? ¿Cómo encontrar a alguien de quien nunca se ha oído nombrar, alguien caracterizado por su anonimato?. Las preguntas que despierta esta enciclopedia absurda son muchas, ¿acaso existieron estos personajes o son obra de una sola persona, de un solo y único genial creador?
miércoles, diciembre 07, 2005
Cuento (segunda entrega) Breve y sufrida, esperen más o haganme desistir.
Los meses siguientes, además de improductivos literariamente, fueron muy reconfortantes. Pudo volver con agrado a su antigua profesión y los insomnios desaparecieron. Su esposa reconoció su buen semblante y hasta tuvo tiempo para volver a hacer el amor y escuchar música. Pero la obsesión por las letras no tardo en reactivarse. La empresa entonces se hizo más compleja y difusa, al embarcarse en un proyecto monumental de escritura. Empezó a escribir una novela autobiográfica. La tituló: La muerte, ese vacío inmundo. Pasó los siguientes dos años escribiendo en jornadas extenuantes, embriagado de pasión romántica (como esta frase). Su esposa lo dejó, pues ya no tuvo más tiempo para ella. Él estuvo de acuerdo, pensaba que no sería definitivo y no intentó retenerla. Con un beso en la mejilla se despidieron
Solo, en su casa desvencijada y maloliente, terminó sus días. El tifo hizo de las suyas, permitiendo que la novela quedara inconclusa. Como toda buena novela autobiográfica, terminó abruptamente con la muerte inmunda de su autor.
Solo, en su casa desvencijada y maloliente, terminó sus días. El tifo hizo de las suyas, permitiendo que la novela quedara inconclusa. Como toda buena novela autobiográfica, terminó abruptamente con la muerte inmunda de su autor.
domingo, diciembre 04, 2005
¿El poder, una enfermedad genética?
Escribe el columnista de El Tiempo sobre el delfinazgo en la clase política colombiana, acerca de cómo el poder se transfiere sanguíneamente en este país. Su preocupación nace de haber visto la portada de la revista Caras (una revista de esas para famosos y ricos donde todo es rosa, hermoso, y valga decir, estúpido y terriblemente aburrido), en dicha revista los hijos de los tres últimos presidentes, contando al actual pro-dictador Álvaro Uribe Vélez, posan con sus padres en distintos lugares del Palacio de Nariño; no sus hijas, sólo sus hijos, tal como lo hacen los enmohecidos monarcas europeos para revistas de la misma calaña en el viejo continente. El hecho, de apariencia intrascendente, tiene el tufillo indiscutible de salir del más anquilosado costumbrismo político del país de: La Estupidez Siempre Arriba, donde lo que cambia es la cara, nunca el apellido.
Recuerdo perfectamente a estos cuatro personajes, dos de ellos de un mismo padre; la genética le fue favorable al afortunado Álvaro, que tendrá La posibilidad de ver su “herencia” dos veces en el palacio (no por nada se llama palacio). No le bastó con la reelección. Si seguimos así, tendremos a algún Uribe merodeando por el palacio en los próximos treinta años.
Soy de la misma generación de estos “jóvenes promesa”, los vi por televisión bostezar durante la coronación, perdón, posesión de sus padres y aunque no supe de sus vidas por bastante tiempo, no era difícil imaginar que volverían a su pobre país, a pesar de ser privilegiados del sistema y podrían vivir con holgura en cualquier parte, aún sin trabajar. Como abogados, ingenieros o administradores se habrían hecho camino sin dificultades en grandes multinacionales, pero el virus del poder se les inoculó desde la concepción. Ahora vienen por lo suyo.
¿Por qué no se dedicaron al arte, al deporte o al reconfortante ocio? ¿Por qué estar en carreras afines al poder, pudiendo hacer de las suyas sin la incomodidad de tener que dar discursos en plazas abarrotadas de pueblo? ¿Cuando se repetirá lo del hijo de Belisario, que desde su condición de homosexual (asumiendo que es un condicionamiento) escribió para El Espectador un articulo emotivo y real para el día de la celebración del orgullo gay y no para pedir votos por nadie, ni para anunciarnos su próxima candidatura al senado?
Espero con ansias el día en que la política deje de ser una oportunidad de ascenso en los escaños sociales, un trampolín a la fama de gente sin gracia, con la única virtud de ser hijos de un presidente y empiece a ser la plaza para la discusión y el debate de ideas.
Propongo que al menos estas publicaciones de lo inane y vil, dejen (inane y vilmente) de creer en los esquemas de poder patriarcales, y tomen fotos de las hijas de los presidentes y expresidentes, no ya en el Palacio, sino en las contaminadas playas de Cartagena, de pronto hasta reinas terminan siendo.
Recuerdo perfectamente a estos cuatro personajes, dos de ellos de un mismo padre; la genética le fue favorable al afortunado Álvaro, que tendrá La posibilidad de ver su “herencia” dos veces en el palacio (no por nada se llama palacio). No le bastó con la reelección. Si seguimos así, tendremos a algún Uribe merodeando por el palacio en los próximos treinta años.
Soy de la misma generación de estos “jóvenes promesa”, los vi por televisión bostezar durante la coronación, perdón, posesión de sus padres y aunque no supe de sus vidas por bastante tiempo, no era difícil imaginar que volverían a su pobre país, a pesar de ser privilegiados del sistema y podrían vivir con holgura en cualquier parte, aún sin trabajar. Como abogados, ingenieros o administradores se habrían hecho camino sin dificultades en grandes multinacionales, pero el virus del poder se les inoculó desde la concepción. Ahora vienen por lo suyo.
¿Por qué no se dedicaron al arte, al deporte o al reconfortante ocio? ¿Por qué estar en carreras afines al poder, pudiendo hacer de las suyas sin la incomodidad de tener que dar discursos en plazas abarrotadas de pueblo? ¿Cuando se repetirá lo del hijo de Belisario, que desde su condición de homosexual (asumiendo que es un condicionamiento) escribió para El Espectador un articulo emotivo y real para el día de la celebración del orgullo gay y no para pedir votos por nadie, ni para anunciarnos su próxima candidatura al senado?
Espero con ansias el día en que la política deje de ser una oportunidad de ascenso en los escaños sociales, un trampolín a la fama de gente sin gracia, con la única virtud de ser hijos de un presidente y empiece a ser la plaza para la discusión y el debate de ideas.
Propongo que al menos estas publicaciones de lo inane y vil, dejen (inane y vilmente) de creer en los esquemas de poder patriarcales, y tomen fotos de las hijas de los presidentes y expresidentes, no ya en el Palacio, sino en las contaminadas playas de Cartagena, de pronto hasta reinas terminan siendo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)